Tal vez la velocidad y eficacia de nuevas tecnologías nos acostumbraron a conseguir resultados óptimos en apenas segundos. Y con ello nuestro desafío dejó de ser cada modesto problema para concentrarnos en el único gran objetivo de lograrlo todo. No es que antes no se tuviera el anhelo o la ambición de alcanzar la cima, pero sí había más espacio para deleitarse con el ascenso de cada paso. Como si en otros tiempos la lógica del éxito, tanto personal como profesional, se hubiese movido por escaleras y hoy lo hiciera a la velocidad de un ascensor ultrainteligente. Ya no hay escalones, sólo un piso al final.
Y se logran cosas increíbles -como empresarios exitosos a los 18, la casa soñada a los 30, el mundo entero recorrido a los 40-; pero la aceleración en el modo de vivir la vida tiene un costo altísimo que hoy se patentiza en cientos de rostros tristes que deambulan abrumados por un fenómeno al que nombran con el eufemismo de prisa cotidiana .
Tantos logros y ¿nadie está contento? Desde ya, no se trata de la realidad de todos, pero sí de una tendencia notable en la clase profesional urbana. Muchas de esas caras tristes tienen problemas para dormir. Son las mismas que acumulan pilas de diplomas que ya no enmarcan -para qué si total hoy todos los tienen-, que viven en casas con jardines a los que apenas asoman porque no hay tiempo para descansar y tienen hijos que apenas conocen de tanto invertir en pos de un futuro que no da tiempo para hoy.
Sin embargo quien mira no ve más que un brillo envidiable... carrera, auto, casa, familia, juventud, belleza. Lo tienen todo y tan rápido, ¿de qué podrían quejarse?
Pero sus cajones atiborrados de ansiolíticos delatan apenas una parte de la grieta. Carcome la sensación de que nada alcanza, nada llena, siempre falta más. Lo mucho que se tiene no cuenta, es muy poco comparado con todo lo de los demás. Obsesiona conseguir eso que no se tiene y que, increíblemente, ni se sabe qué es pero hay que tenerlo ya. Entonces predomina una frustración constante que convierte la vida en un correr permanente en busca de ese no sé qué; un correr como de un chico desesperado que huye y tiene ganas de llorar. ¡Pero eso nunca! En cambio, se frunce el ceño, se pone distancia, se ahoga en la incomunicación y ya casi ni se levanta la mirada de la pantalla por temor a que otro pueda descubrir la tan vergonzante vulnerabilidad.
Se ha perdido la capacidad de recorrer alegremente caminos y de disfrutar en su tránsito los olores, las vistas, las sorpresas e incluso la satisfacción de remover piedras para poder liberar el paso. Hoy la llegada desvela, oprime y en el medio no hay riqueza alguna capaz de detener la marcha. La mirada se orienta sólo a resultados, el mandato es no dejar de producir. El camino hay que pasarlo rápido y con anestesia para evitar cualquier sufrimiento. Pero cuando se alcanza la meta ni siquiera hay destellos de felicidad, sólo una mueca exterior de autoestima que convive con el eco interior de innumerables risas perdidas en el viaje.
Muchos hoy tienen la suerte -o la desgracia- de obtener lo que quieren en forma casi inmediata. Los chicos ya no esperan a Papá Noel para conseguir el regalo soñado porque basta un suspiro o un puchero para conmover a una generación de padres culposos. Padres que al mismo tiempo que dan ese regalo, les quitan a sus hijos la posibilidad del sueño. Y ya desde chicos la capacidad de espera con todas sus virtudes pierde terreno en un mundo "a mil". Tampoco hay lugar para la oración y el escepticismo ya no alcanza únicamente a Dios sino al propio hombre; la fe moderna parece reducirse a una caja de pastillas mágicas. El talento brota como nunca, pero la ansiedad devora el placer de estar vivos y el único sueño posible es químico. ¡Es hora de levantarse! Y de entregarse a los afectos para celebrar la vida y compartir el sano sufrimiento del mundo real.
revista@lanacion.com.ar
sábado, 18 de julio de 2009
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
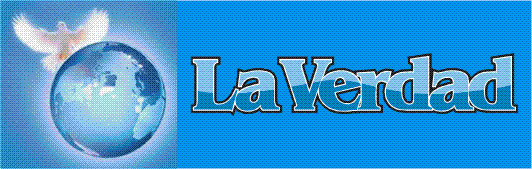
No hay comentarios.:
Publicar un comentario